Por: Germán Alfonso Prieto. Ingeniero Civil M.Sc. en Ingeniería Civil con énfasis en Ingeniería de Transportes / Especialista en Finanzas / Docente de la Especialización en Gerencia del Transporte, Universidad Jorge Tadeo Lozano
Cómo citar este artículo
Prieto, Germán Alfonso. (2025). De la movilidad sostenible y la micromovilidad. Protección & Seguridad, (406), 54–29. Recuperado a partir de https://publicaciones.ccs.org.co/index.php/pys/article/view/320/230
Todos los que sufrimos la congestión vial, el taco, el trancón, el tráfico o como queramos llamarlo, conocemos de cerca los efectos que genera en términos de estrés, pérdida de tiempo, contaminación y siniestralidad. En definitiva, se trata de un fenómeno típico de las grandes ciudades que quisiéramos eliminar, pero que padecemos en el día a día. La principal tentación para eliminarlo es la de ampliar más las vías asumiendo que la misma cantidad de vehículos se moverá más libremente en un espacio más amplio, tal como lo haría un líquido en una tubería de mayor grosor. Sin embargo, el problema es que, a mayor amplitud de las vías, más vehículos salen a las calles, retornando a la congestión original o, incluso, agravándola. Demanda inducida1 le llaman en el argot técnico. ¿Cuál es entonces la fórmula mágica para eliminar —o al menos reducir— la congestión? Los expertos en movilidad sostenible la sintetizan en tres acciones: “evitar, cambiar y mejorar”.
Este enfoque nos propone retornar a soluciones básicas, teniendo en cuenta que los avances tecnológicos en materia de vehículos y vías, en su mayoría, no nos ha mostrado un camino hacia la sostenibilidad. La premisa fundamental de esta propuesta es sencilla y, quizás, obvia, pero no está de más recordarla: a mayor cantidad de carros y motos circulando en las vías, mayor será la congestión, sin importar mucho la tecnología que estos usen. A continuación, se describirá cada uno de los verbos que integran la fórmula dada previamente, aclarando que su filosofía se puede aplicar tanto a escala personal (frente a las decisiones que cada individuo toma en su cotidianidad de cara a la movilidad), como a escala de ciudad o sociedad (es decir, aquellas acciones que se toman desde el Estado para promover una movilidad sostenible).
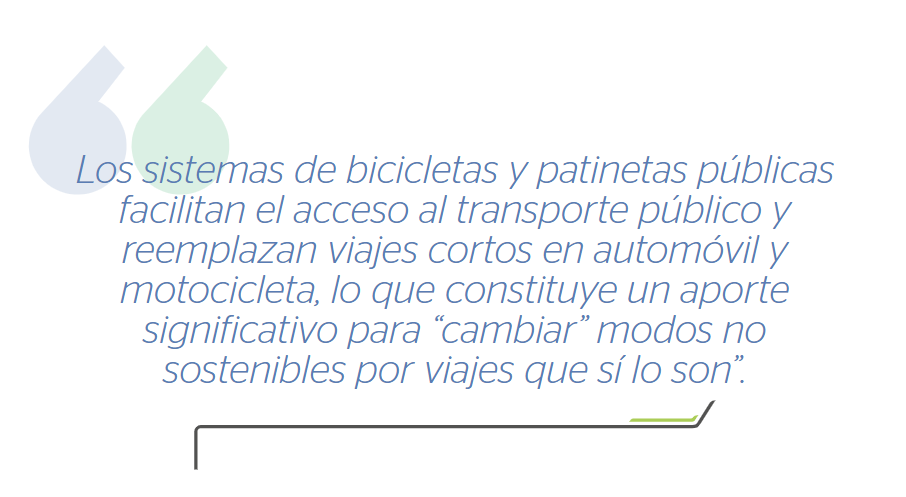
1. Evitar.
Se trata de evadir la realización de los viajes cotidianos, especialmente, los más largos. En este punto, la pandemia de los últimos años sí que nos enseñó —de manera bastante brusca, como tantas lecciones que nos da la vida que podíamos evitar muchos desplazamientos, que podíamos hacer las cosas de una manera distinta. Teletrabajar, teleestudiar, sostener citas médicas y reuniones virtuales, ejercitarse en casa… todos debimos acostumbrarnos a vivir el “simulacro” de cómo sería una vida sin movilizarnos. Y aunque muchas de esas actividades nunca fueron lo mismo, en otras sí vimos que podíamos ser más productivos, más eficientes y prácticos. A nivel personal, podemos preguntarnos cada día: ¿en realidad necesito hacer ese viaje?, ¿lo podría reemplazar por una actividad virtual o por una manera más pragmática de resolver mi necesidad?, ¿necesito ir tan lejos?… También podemos replantear los viajes que hacemos de manera cotidiana, tomando decisiones y haciendo ajustes para intentar vivir más cerca de nuestro trabajo, estudiar más cerca a nuestra casa o procurar que el sector donde habitamos cuente con la mayor disponibilidad de bienes y servicios básicos. En el plano de los tomadores de decisión se plantean medidas para que los ciudadanos no necesiten realizar tantos viajes y tan largos: más herramientas digitales para resolver diligencias relacionadas con entidades y oficinas del Estado (de hecho, una menor tramitología contribuye también a la movilidad sostenible) o el establecimiento de sedes de entidades estatales más cerca de los barrios o comunas, etc.
A su vez, está el hecho de planear urbes que tengan “ciudades dentro de la ciudad”, es decir, donde las necesidades de trabajo, estudio, recreación y salud puedan ser resueltas a distancias cortas. El concepto —nacido en la pandemia— de ciudades de 15 minutos hace parte de este tipo de políticas públicas.
2. Cambiar.
Si no podemos evitar hacer el viaje, al menos hagámoslo en un modo de transporte sostenible. En otras palabras, utilizar aquellas opciones no motorizadas (bicicleta, patines, patineta, etc.), así como priorizar los viajes a pie y en transporte público. Esto incluye a los buses, que debido a la cantidad de pasajeros que movilizan contaminan, congestionan y causan riesgo de accidente en mucha menor medida que un carro o una moto. Basta imaginar una ciudad en la que todos —o al menos casi todos— nos movilizáramos en bus, metro, bicicleta y a pie. Seguramente disfrutaríamos una urbe mucho más amigable, menos congestionada, con menores niveles de contaminación y con un muy bajo riesgo de siniestros viales. La manera de contribuir a ello es reemplazando cada vez más los viajes que hacemos en carro o en moto por unos en bicicleta o tomando el transporte público de nuestra ciudad.
A nivel estatal se toman decisiones que impulsan a los usuarios de carro y moto a dejar de utilizarlos, así como también se implementan mejoras en los sistemas de transporte sostenibles que “invitan” a pasarse a estos modos de transporte. En el argot técnico internacional estas estrategias se conocen como medidas push-pull. Cobrar el costo real del combustible, imponer impuestos por congestión y contaminación, adoptar medidas de restricción por placas (no son mis favoritas, pero existen) y otras similares (aquí la palabra principal es “cobro”, que incluye dejar de subsidiar tanto estos modos y empezar a cobrarles por los costos reales que generan), influyen en los potenciales usuarios de carros y motos para que se pasen a esos modos de transporte. Por otra parte, mejorar la calidad del transporte público, aumentar su eficiencia y hacer más económica su tarifa; hacer más amables y seguros los viajes en bicicleta, patinetas y otros modos sostenibles; y consolidar las condiciones para hacer que los viajes a pie sean más placenteros y cuenten con garantías de seguridad, invita a los usuarios a hacer un mayor uso de estas opciones para movilizarse.
3. Mejorar.
Vamos a hacer ese viaje y, definitivamente, no nos vamos a cambiar al transporte público ni a la bicicleta, sino que lo vamos a hacer en automóvil. Bueno, pues al menos tratemos de usar ese vehículo de manera eficiente y con los menores impactos sobre el medio ambiente y la congestión de la ciudad. Aquí es donde entran las mejoras tecnológicas tales como los coches eléctricos, los vehículos pequeños e, incluso, el hecho de que el vehículo esté en óptimas condiciones mecánicas y usemos los combustibles menos contaminantes.
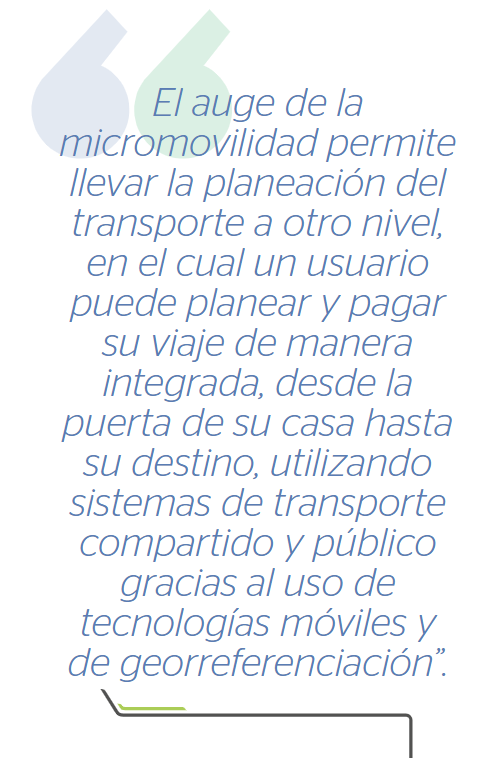
Pero también ayuda bastante utilizar el automóvil con otras personas bajo la figura de carro compartido. Así, al menos evitamos que otras personas también utilicen su carro para transportar a una sola persona y, de paso, los costos del combustible y del estacionamiento se comparten entre todos. No hay que olvidar que en la mayoría de las ciudades se movilizan entre 1,2 y 1,4 personas en promedio por vehículo, lo cual es realmente un desperdicio y causa un enorme impacto sobre el planeta.
El tema del carro compartido depende mucho de las decisiones individuales, pero también hay políticas públicas —y hasta empresariales— que ayudan: vías exclusivas para carro compartido, exenciones de restricción por placas para quienes usan esta opción (Bogotá está aplicando actualmente una medida de este tipo), beneficios laborales para quienes usan el transporte sostenible, incluyendo los viajes compartidos, entre muchos otros.
En resumen, la receta tanto individual como a nivel de sociedad y ciudad para lograr una movilidad sostenible es: evitemos hacer (tantos) viajes largos; para los que sean absolutamente necesarios hagamos uso de modos sostenibles de movilidad (a pie, en bicicleta y en transporte público); y los que de todas maneras hagamos en vehículo particular (en lo posible, evitando la moto que impacta mucho más en términos de siniestralidad de tránsito) procuremos que sean en vehículos más pequeños, con tecnologías y combustibles menos contaminantes y compartiéndolo con otras personas.
Micromovilidad, transporte ligero y sostenible.
Cuando se mencionaron las medidas relativas a la acción “cambiar” se hizo referencia a modos sostenibles de transporte, mencionando a la bicicleta y a las patinetas. Pues bien, la micromovilidad se define como esa movilidad que utiliza vehículos ligeros y, en general, basados en propulsión humana o eléctrica con velocidades bajas (generalmente hasta los 25 km/h, aunque algunas veces incluye hasta los 45 km/h).
Se trata de un esquema que adquirió un auge mayor hacia finales de la década de 2010, principalmente en las ciudades de mayor densidad, cuyos niveles de congestión hacen que este tipo de modalidades de transporte sean competitivas. Dentro de esta categoría no solo se incluyen las bicicletas de diferentes clases, sino también las patinetas eléctricas, los patines, los monopatines, los segway (un vehículo giroscópico eléctrico de dos ruedas laterales y autobalanceo) y demás vehículos livianos.
El enfoque principal de la micromovilidad es el de resolver esos viajes “de última milla”, es decir, aquellos que buscan acercar el usuario desde, por ejemplo, el paradero del transporte público hasta su lugar de destino en viajes que, normalmente, no sobrepasan los cinco o diez kilómetros de distancia. Aunque la micromovilidad incluye el uso de estos vehículos a nivel particular (es decir, cuando se usa una bicicleta o patineta propia), su concepto se torna más interesante cuando se trata de vehículos compartidos o de uso público.
Los sistemas de bicicletas públicas (como el que acaba de estrenarse en Bogotá y que ya existen en muchas ciudades latinoamericanas) y los sistemas de patinetas compartidas (como los que infortunadamente dejaron de existir en las ciudades colombianas a raíz de la pandemia) son algunos ejemplos de ello. Estos sistemas de bicicletas y patinetas públicas tienen el concepto básico de facilitar el acceso al transporte público y reemplazar viajes cortos en automóvil y motocicleta, lo que constituye un aporte significativo para “cambiar” modos no sostenibles por viajes que sí lo son. En una primera etapa, estos sistemas se basaban en estaciones fijas ubicadas de manera aledaña a los paraderos del transporte público y los barrios, lo cual definía viajes pendulares (de la casa a la estación en la mañana y en sentido contrario en la tarde). Pero con los avances tecnológicos de años recientes se han podido implementar sistemas
El desarrollo de los sistemas de bicicletas y patinetas públicas no está exento de retos tanto a nivel empresarial como en la organización de las ciudades. En lo privado, la sostenibilidad financiera es bastante difícil de alcanzar, pues los costos de operación van mucho más allá de la adquisición de los vehículos, e incluyen plataformas tecnológicas muy robustas, necesidad de movilización permanente de los vehículos (para compensar desbalances entre las ubicaciones a lo largo de la zona de operación), mantenimiento, publicidad, posibilidades de robo y vandalización, entre muchas otras consideraciones.
Ya se ha visto cómo en muchas ciudades estos sistemas tardaron mucho en empezar a operar (tal es el caso del sistema de bicicletas públicas de Bogotá), no pudieron continuar operando por inviabilidad económica, como los ya mencionados emprendimientos de patinetas compartidas o los múltiples sistemas de bicicletas públicas que quebraron en ciudades latinoamericanas. A escala urbana, el principal reto ha sido el riesgo de siniestro de tránsito de quienes usan este tipo de vehículos, especialmente, si no existen normas ni espacios específicos para su circulación y los conductores de vehículos motorizados no tienen una cultura de prioridad para estos usuarios, considerados los más vulnerables de la movilidad.
De igual forma, los sistemas de segunda generación han evidenciado algunas dificultades, pues la posibilidad de dejar el vehículo en cualquier acera, calle o predio sin orden alguno implica riesgos para los peatones, para la circulación de los demás vehículos y para la organización misma de la ciudad.
¿Y si se integra todo?
El auge de la micromovilidad permite llevar la planeación del transporte a otro nivel, en el cual un usuario puede planear y pagar su viaje de manera integrada, desde la puerta de su casa hasta su destino, utilizando sistemas de transporte compartido y público gracias al uso de tecnologías móviles y de georreferenciación. Este concepto se conoce como Mobility as a Service (MaaS), una iniciativa que tiene orígenes público-privados y que promete cambiar de manera profunda los paradigmas de la movilidad basada en propiedad vehicular a una que articule todas las formas compartidas de transporte (bikesharing, carsharing, bicicletas y patinetas públicas, transporte público, etc.) para movilizarnos de manera más económica, más eficiente, más amable y con menor impacto para la congestión y el medio ambiente.
Referencia 1
1 Hace referencia al fenómeno por el cual, tras aumentar el suministro de un bien, este se consume más. La idea ha cobrado sentido en el debate sobre la expansión de los sistemas de transporte y, a menudo, se usa como argumento contra el aumento de la capacidad del tráfico vial como solución frente a la congestión.

