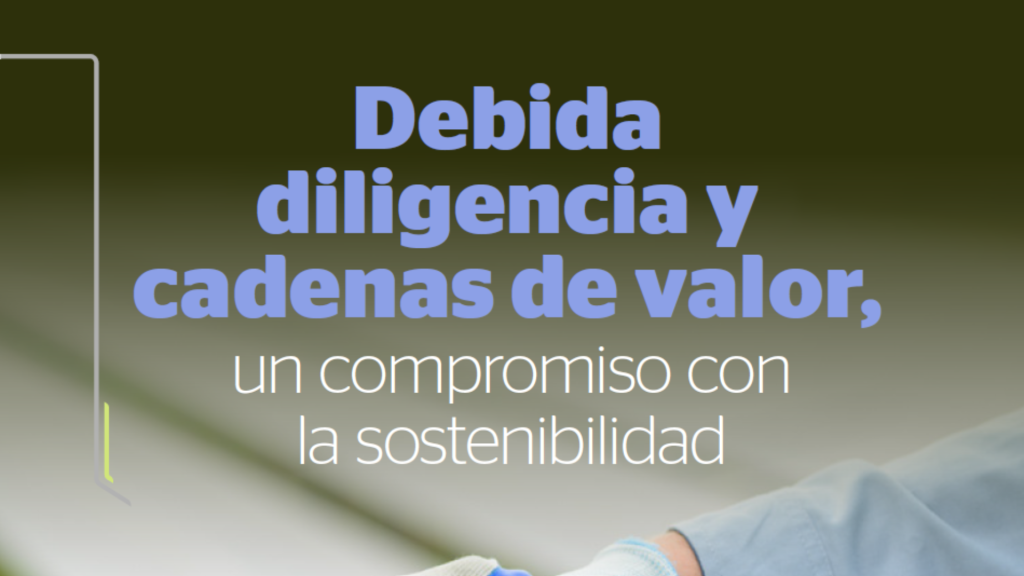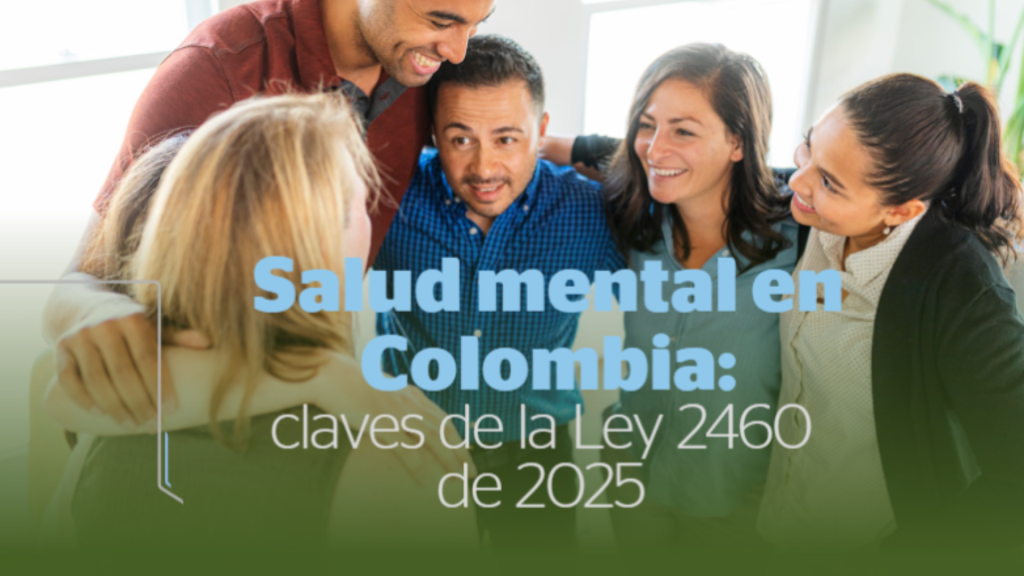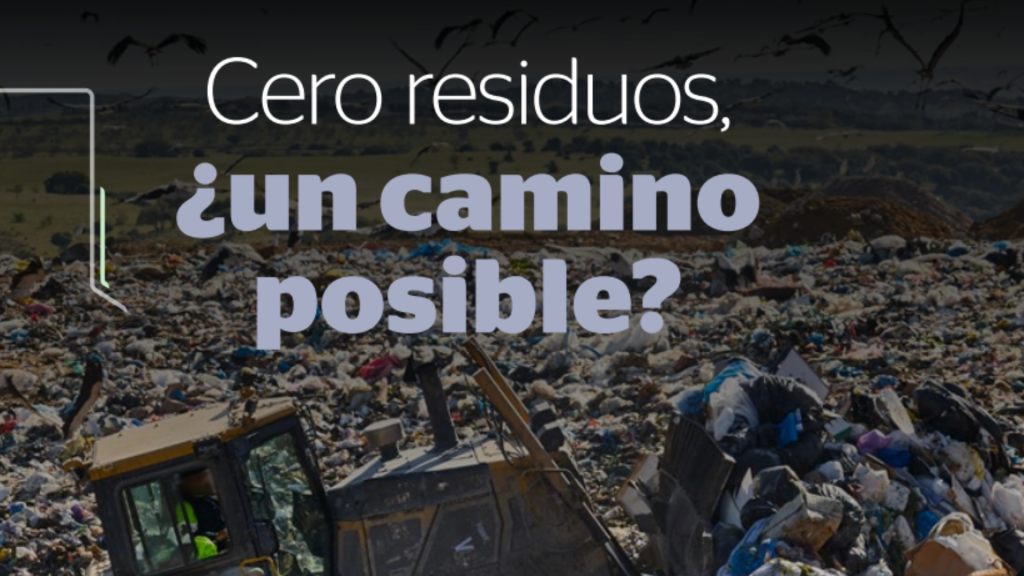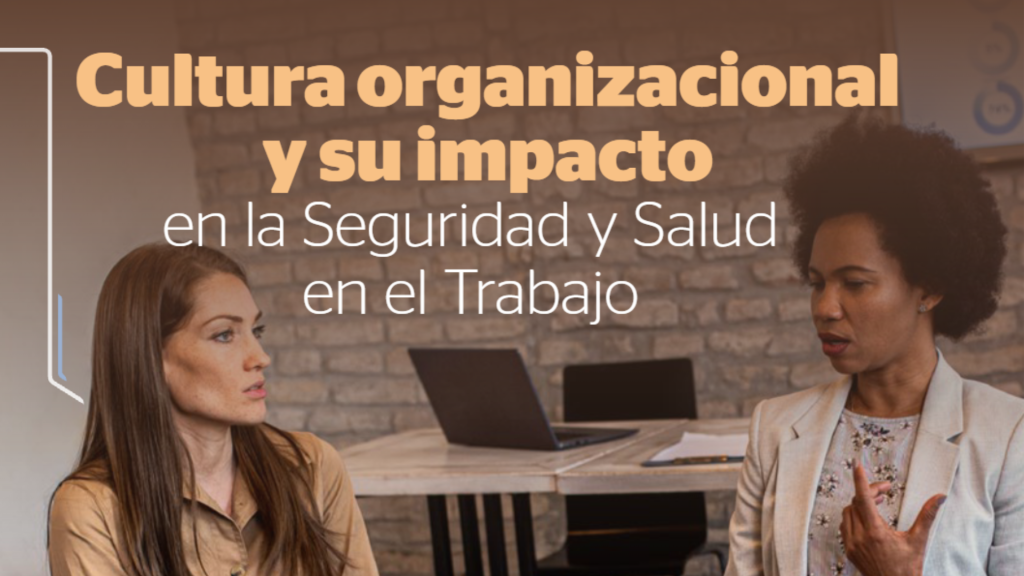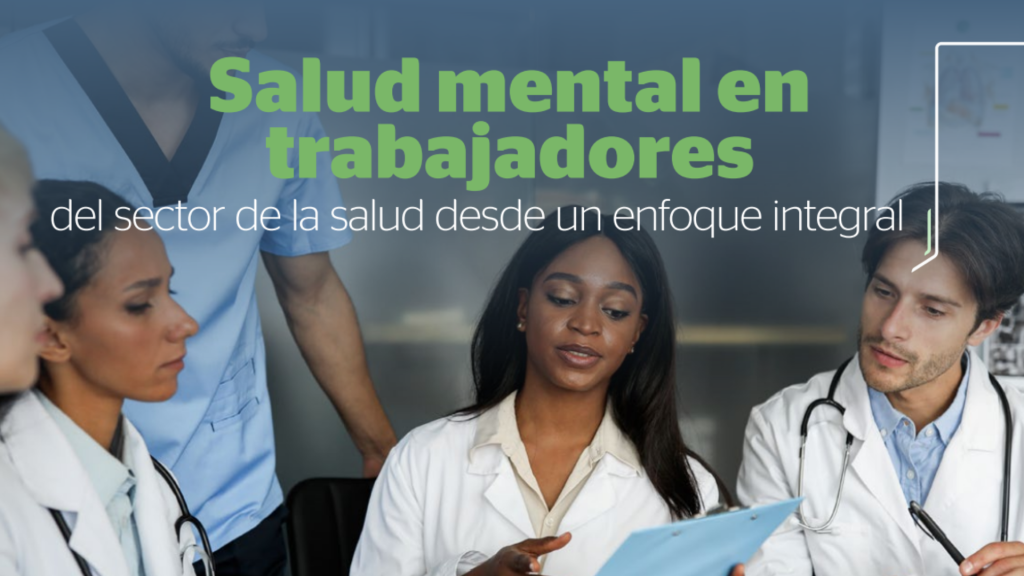Por Mauricio Gómez Triana Auditor líder IIIngeniero Químico / MSc. en Gestión y Evaluación Ambiental / Especialista en seguridad industrial, higiene y gestión ambiental / Especialista en sistemas de control organizacional y de gestión. Cómo citar este artículo Gómez Triana, M. (2025). Cultura organizacional y su impacto en la Seguridad y Salud en el Trabajo. Protección & Seguridad, (422), 58–61. Recuperado a partir de https://publicaciones.ccs.org.co/index.php/pys/article/view/127. En el entorno empresarial actual, en el que la sostenibilidad y el bienestar laboral son factores clave de competitividad, construir una cultura organizacional sólida se ha convertido en una prioridad. Una organización no se define únicamente por sus procesos y resultados, sino también por los valores, normas y comportamientos compartidos por sus miembros. En este contexto, la cultura organizacional influye directamente en la forma en que se gestionan la seguridad, la salud y los riesgos laborales. Una cultura organizacional fuerte, basada en principios y valores claros y con un compromiso genuino de todos sus actores, puede conducir a la excelencia operativa y contribuir significativamente al logro de objetivos integrales. Esto incluye tanto los resultados financieros como los relacionados con los sistemas de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), medio ambiente y calidad, entre otros. En este sentido, la Guía RUC®1 promueve escenarios de excelencia para sus numerales, los cuales están presentados en los recuadros del documento guía, así como en la herramienta formato de evaluación, que pueden ser considerados primeros pasos de elementos que fomentan el desarrollo de la cultura y la madurez organizacional. Pero ¿qué es la cultura organizacional? Se trata del conjunto de creencias, valores, supuestos, prácticas y comportamientos compartidos dentro de una empresa, que orientan la forma en que las personas actúan, se relacionan y toman decisiones. Según Edgar Schein (2010), uno de los principales referentes en este campo, la cultura es un patrón de supuestos básicos que un grupo ha aprendido a medida que resuelve sus problemas de adaptación externa e integración interna y que ha funcionado lo suficientemente bien, para ser considerado válido y enseñado a los nuevos miembros como la forma correcta de percibir, pensar y actuar. Cuando una organización desarrolla una cultura sólida, coherente y alineada con sus objetivos estratégicos, no solo mejora su desempeño, sino también su capacidad de innovar, adaptarse y prevenir incidentes. Una cultura organizacional efectiva en materia de seguridad requiere un liderazgo visible, coherente y comprometido, así como una autonomía responsable por parte de los trabajadores. Es decir, debe promoverse la participación en la identificación de riesgos, la toma de decisiones seguras y la mejora continua. El liderazgo no se limita a las decisiones formales de la alta dirección; también se manifiesta en el ejemplo cotidiano, la promoción del aprendizaje, la comunicación abierta y el reconocimiento de comportamientos seguros. A su vez, la autonomía impulsa la autoobservación, el cumplimiento voluntario y el sentido de pertenencia con los objetivos de SST. Como dijo Herb Kelleher (2013) “la cultura es lo que las personas hacen cuando nadie las está mirando”. En el ámbito de la SST, la cultura representa un compromiso colectivo con la prevención, que va más allá del cumplimiento mínimo legal; si bien los requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo establecen un marco mínimo de cumplimiento obligatorio, una organización verdaderamente comprometida con la protección de sus trabajadores entiende la seguridad como uno de sus valores esenciales, generando esas prácticas y compromisos genuinos en todos los niveles de la organización. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través de las Directrices ILOOSH (2001), propone un enfoque estructurado basado en el ciclo de mejora continua (PHVA), el liderazgo activo y la participación de los trabajadores. Este enfoque es coherente con lo establecido en la norma ISO 45001:2018, que reconoce la importancia de integrar la cultura organizacional dentro del sistema de gestión de la SST. La cultura en SST y su evolución pueden entenderse a través de diferentes modelos que permiten diagnosticar el nivel de madurez y orientar los esfuerzos de mejora. En ese sentido, el modelo de madurez de la cultura de seguridad propuesto por Patrick Hudson (2007) describe cinco etapas que una organización puede transitar en su camino hacia una cultura generativa: 1. Patológica: “¿para qué preocuparse por la seguridad?” 2. Reactiva: “solo actuamos después de un accidente”. 3. Calculadora: “tenemos sistemas para controlar la seguridad”. 4. Proactiva: “trabajamos activamente en la prevención”. 5. Generativa: “la seguridad está integrada en todo lo que hacemos”. Entre tanto, el modelo de DuPont (2006) también describe una progresión cultural que incluye los siguientes niveles: 1. Reactiva: la seguridad se aborda solo tras los incidentes. La responsabilidad recae únicamente en el área de SST. 2. Dependiente: se establecen normas, pero el cumplimiento depende de la supervisión. 3. Independiente: cada individuo asume responsabilidad personal por su seguridad. 4. Interdependiente: la seguridad se convierte en un valor compartido; los trabajadores se cuidan entre sí.Este enfoque, representado en la llamada “Curva de Bradley”, permite visualizar cómo una organización puede evolucionar desde el control externo hacia una cultura de cuidado mutuo e interdependiente. Figura 1. Curva de Bradley Seguridad Basada en Comportamientos (SBC) Una de las estrategias clave para avanzar hacia una cultura madura es la Seguridad Basada en Comportamientos (SBC). Este enfoque reconoce que la mayoría de los incidentes tienen un componente conductual y que es posible modificar dichos comportamientos mediante observación, retroalimentación positiva y participación. La SBC, desarrollada inicialmente desde la psicología conductual y aplicada por investigadores como Scott Geller (2005), ha demostrado ser una herramienta poderosa para fortalecer la cultura de seguridad a través de la observación activa y el refuerzo positivo.Por consiguiente, los principales elementos de la SBC son: » Observación respetuosa y no punitiva de las conductas en el lugar de trabajo. » Identificación de actos seguros e inseguros. » Retroalimentación inmediata y constructiva » Refuerzo positivo de las buenas prácticas. » Participación de todos los niveles jerárquicos. En conclusión, si bien las normas legales y los estándares internacionales constituyen una base indispensable, una gestión eficaz de riesgos debe trascender