Por: David Andrés Combariza Bayona, médico cirujano Magíster en toxicología / Especialista en medicina del trabajo y epidemiología / Docente del departamento de Toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia.
Cómo citar este artículo
Combariza, D. (2024). Exposición diferenciada por género en la gestión de sustancias químicas. Revista Protección & Seguridad en la Comunidad No. 418. (noviembre– diciembre 2024). pág. 8-13. https://ccs.org.co/portfolio/exposicion-sustancias-quimicas-genero/
Las sustancias químicas pueden estar presentes en diferentes entornos, incluyendo los lugares de trabajo, las viviendas, los centros de entretenimiento e, incluso, el ambiente mismo tanto en las ciudades como en las zonas rurales.
En muchos casos, estos agentes facilitan la vida de las personas, pero, en ocasiones y dependiendo de las circunstancias de manipulación, pueden generar riesgos para la salud. Estos efectos están determinados por aspectos específicos de la sustancia como sus características fisicoquímicas y su peligrosidad inherente, por condiciones de contacto como la
vía de ingreso al organismo, la frecuencia y la magnitud de la exposición.
A su vez, influyen aspectos relacionados con la persona expuesta, ya que el impacto puede variar en función de la edad, el género, las patologías preexistentes, los medicamentos que consume y los hábitos de vida adquiridos, como el consumo de alcohol y/o cigarrillo, que pueden generar efectivos sinérgicos con las sustancias químicas para la generación de efectos negativos en la salud.
Particularmente, este artículo abordará el impacto de la exposición de las sustancias químicas en función del género, analizando cómo las diferencias biológicas y fisiológicas entre hombres y mujeres pueden influir en la susceptibilidad y la respuesta a las sustancias.
Al observar el panorama general de la exposición diferenciada por género a sustancias químicas, se puede inferir que son pocos los estudios que permiten conocer a profundidad la relación entre dichas variables. No obstante, según la ‘Encuesta sobre las condiciones de trabajo en Europa’ de 2021, las mujeres tienen una mayor exposición a sustancias o roductos químicos (ya sea por manipulación o contacto con la piel) que los hombres en la Unión Europea. Para el caso de España, el 21,1 % de las mujeres encuestadas afirman estar
“siempre” o “frecuentemente” expuestas a sustancias químicas, en contraste con sus pares masculinos donde esta participación alcanza el 15,3 %.
Por otro lado, debido al rápido y permanente incremento en la producción de nuevas sustancias, muchas aún no cuentan con suficientes estudios que evalúen su seguridad antes de ponerlas en el mercado. Incluso, son muy pocos los casos que han explorado las diferencias en cuanto a efectos específicos sobre la salud de las mujeres, pues la gran mayoría de investigaciones relacionadas con efectos de la exposición ocupacional a químicos se han realizado, principalmente, en sectores en los que la población evaluada son hombres.
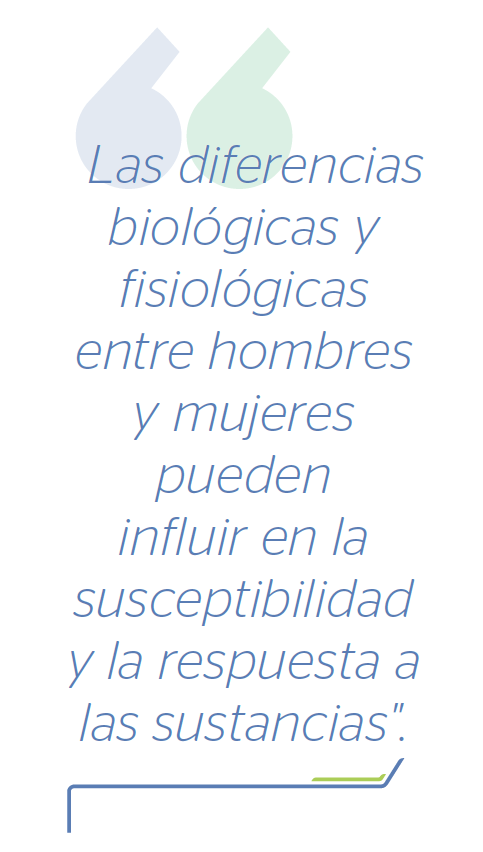
Además de lo anterior, los roles sociales y ocupacionales definidos por la sociedad también influyen en la exposición a las sustancias químicas. Por ejemplo, las mujeres suelen ser las principales responsables de las tareas de cuidado y aseo que, a menudo, requieren el uso de productos químicos de limpieza y desinfección los cuales, si se utilizan de forma inadecuada, pueden representar un riesgo para la salud. Así mismo, en los entornos rurales, las mujeres pueden estar expuestas a plaguicidas durante su preparación y aplicación, así como en el desarrollo de las labores agrícolas o al efectuar la limpieza de ropa, herramientas y elementos utilizados por los hombres en la aplicación de estos productos, desconociendo las medidas de prevención necesarias para manipular dichos objetos.
En el sector servicios el panorama es similar. En entornos laborales predominantemente feminizados como ocurre en este ámbito, las mujeres están expuestas de manera significativa a sustancias químicas. Tal es el caso de los servicios de aseo y limpieza, la elaboración de alimentos, la atención sanitaria, los centros de estética y belleza, la industria textil y la confección, entre otros. Lo peor sucede cuando estas labores se realizan de manera informal o sin las medidas de protección adecuadas y necesarias debido al desconocimiento de los riesgos que representan las sustancias, lo que conlleva a la manipulación inadecuada de los productos químicos tóxicos que afectan la salud a largo plazo.
Sumado a las diversas formas de exposición y a pesar de que, en ocasiones, se utilicen Elementos de Protección Personal (EPP) para reducir el riesgo, estos no suelen estar diseñados ni ajustados teniendo en cuenta las características anatómicas de las mujeres. Por lo tanto, debido a que ellas pueden tener una complexión o una fisonomía más delgada, muchos de los EPP no suelen estar disponibles en tallas adecuadas o no permiten un ajuste preciso para reducir el riesgo de contacto con productos químicos.

Por su parte, los niveles límites permisibles definidos para diferentes sustancias químicas han sido obtenidos, principalmente, a partir de estudios epidemiológicos efectuados en hombres con exposición ocupacional, asumiendo que dichos resultados son válidos también para sus pares femeninos, pero sin verificar su especificidad para la protección de aspectos de gran relevancia como la salud reproductiva de las mujeres.
Perspectiva biológica: diferencias
El panorama aquí expuesto demuestra la relevancia de incluir dentro de la gestión de las sustancias químicas la perspectiva de género, entendida esta última como un concepto que contribuye a entender, identificar, cuestionar, analizar e intervenir la desigualdad y exclusión de las mujeres en los escenarios y situaciones relacionadas con la exposición frente a las sustancias químicas. A su vez, contribuye a visibilizar y optimizar las acciones requeridas para el logro de la equidad de género frente al manejo de sustancias químicas.
De acuerdo con el sexo, existen diferencias y factores que pueden influir en los impactos derivados de la exposición a estas sustancias. El sexo femenino, determinado biológicamente por dos copias del cromosoma X, se relaciona con algunas condiciones morfofisiológicas específicas como:

- Una mejor respuesta inmunitaria, que se asocia a una menor afectación por infecciones virales y bacterianas, pero a una mayor tasa de alergias a productos e, incluso, un mayor riesgo de enfermedades autoinmunes.
- Una mayor capacidad de acumulación de grasa en la cual, potencialmente, pueden depositarse productos afines al tejido adiposo, como los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP). Este factor resulta relevante durante la gestación y la lactancia materna pues algunos tóxicos previamente acumulados, pueden liberarse gradualmente, pasando en bajas concentraciones a la sangre, llegando al feto en formación o, posteriormente, a través de la leche materna.
- Un menor espesor dérmico en las mujeres puede favorecer la absorción de productos a través de la piel. Además, la capacidad de eliminar los agentes tóxicos puede ser menor en ellas para algunas sustancias con respecto a los hombres, aunque la menstruación puede contribuir a la disminución gradual de algunos agentes químicos contribuyendo, así, a reducir parcialmente sus niveles.
Por su parte, los hombres presentan una menor respuesta inmunológica que las mujeres determinada por el cromosoma Y, cuentan con mayor masa muscular y acumulan menos grasa.
Las diferencias en la producción hormonal determinan que en la mujer predominen los estrógenos y la progesterona producidos por el ovario y en el hombre la testosterona producida por el testículo, aunque en ambos se encuentran hormonas femeninas y masculinas en concentración variable. Esta variación en la producción y equilibrio hormonal puede verse afectada a raíz de la exposición a sustancias químicas.
Frente a ello, algunos agentes pueden comportarse como disruptores endocrinos, generando afectación sobre el funcionamiento de este sistema, lo que en las mujeres puede verse reflejado en alteraciones del equilibrio de las hormonas sexuales que se manifiesta con modificaciones del ciclo menstrual, dificultades para la fertilidad o, eventualmente, impactos durante la gestación relacionados con el desarrollo del aparato reproductor o el neurodesarrollo del feto, entre otros.
La funcionalidad de las hormonas tiroideas también puede llegar a verse afectada por la exposición a productos químicos, facilitando el desarrollo de enfermedades como el hipotiroidismo. Sin embargo, no es frecuente que se sospeche una relación entre dichas alteraciones, con la eventual exposición a sustancias químicas lo cual, a su vez, limita la posibilidad de reducir o eliminar la exposición.
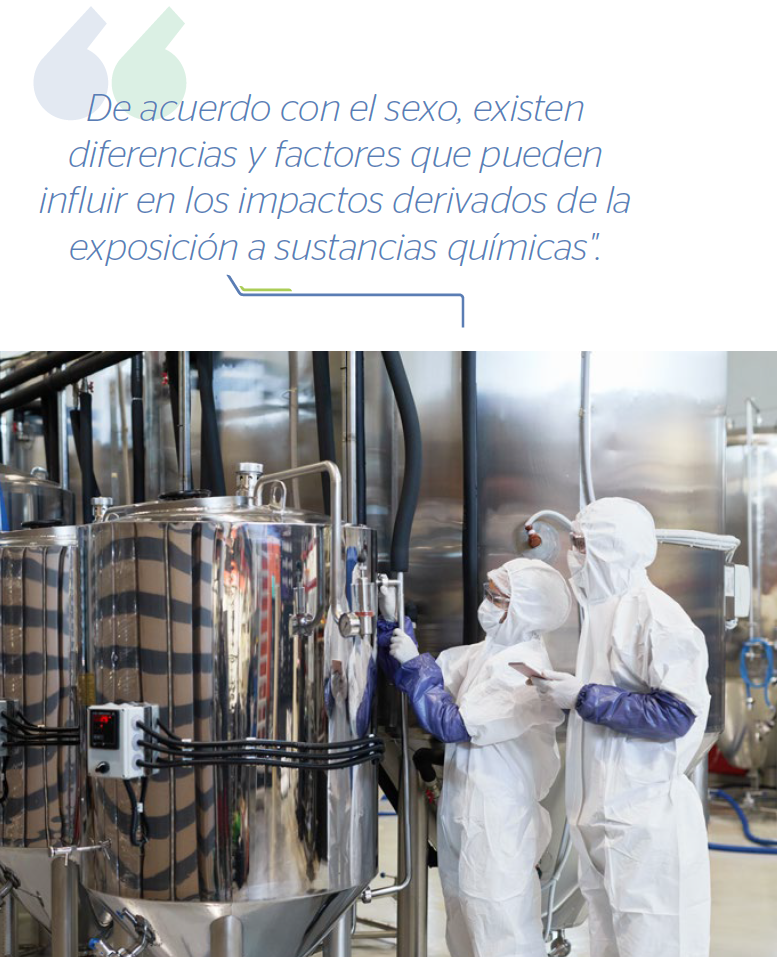
Incluso, productos para el cuidado personal como cosméticos y otros tratamientos de belleza, pueden ser fuentes de exposición a pequeñas cantidades de sustancias químicas que, a largo plazo, pueden generar un efecto acumulativo y desencadenar alteraciones en el equilibrio hormonal necesario para el funcionamiento del sistema endocrino. Los impactos en la salud de los productos químicos en el sistema hormonal también pueden verse reflejados en los hombres, pues pueden reducir los niveles de testosterona, afectar la producción normal de espermatozoides, alterando su cantidad, movilidad y funcionalidad, lo que deriva en problemas de fertilidad.
Entre los casos más relevantes asociados a la exposición diferenciada por género se encuentra el contacto de las mujeres con metales pesados como, por ejemplo, el plomo. Este material es altamente tóxico para el cuerpo humano y puede causar daños en el cerebro, los riñones y los sistemas nerviosos, cardiovasculares y reproductivos. Incluso, está catalogado como probable carcinogénico en humanos y existen estudios que indican que pueden ocasionar aberraciones cromosómicas. De manera puntual, en las mujeres el plomo puede causar alteraciones del sistema endocrino, al observarse cambios estrogénicos (Red Internacional de Eliminación de Contaminantes, s.f.).
Adicionalmente, se conoce que el plomo se almacena en un 90 % en los huesos junto con el calcio, por lo cual, cuando una mujer tiene plomo acumulado en sus huesos y queda en estado de gestación, el plomo se libera del hueso al torrente sanguíneo junto con el calcio, incrementando los riesgos de posibles efectos sobre la salud del feto, en relación con la cantidad de plomo acumulado y liberado.
Lo anterior tiene un impacto directo en la vigilancia epidemiológica del plomo en la población femenina, ya que se debe garantizar que la concentración de plomo en sangre no supere los 200 ug/L, de acuerdo con los Índices de Exposición Biológica (BEI) de la ACGHI1. Sin embargo, estos valores han sido revisados y recientemente, la Comisión Europea ha reducido su límite a los 150 ug/L2 para hombres y a los 45 ug/L3 para mujeres en edad fértil, lo cual representa un avance hacia la consideración de la exposición diferenciada y la evaluación de los límites de exposición según el género (Comisión Europea, 2023).
Este panorama diferencial frente a la exposición ocupacional y las características morfofisiológicas en relación con las sustancias químicas hace necesaria la incorporación de la perspectiva de género en la gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo (SST) a la hora de abordar el riesgo químico. Es esencial, entonces, identificar acciones diferenciales requeridas como las que se presentan a continuación:
- Revisión y divulgación de información relacionada con los peligros de las sustancias con un enfoque de género.
- Investigación y generación de información datos, valores límites permisibles por género, lo que permitirá comprender y mitigar los impactos diferenciales de estas sustancias.
- Incorporación de la opinión de las mujeres en los escenarios de toma de decisiones para la mejora y adecuación de sus condiciones de trabajo con respecto a su morfofisiología, con el fin de contribuir a mejorar la efectividad de las medidas de control, reducir los riesgos y avanzar hacia la equidad de género.
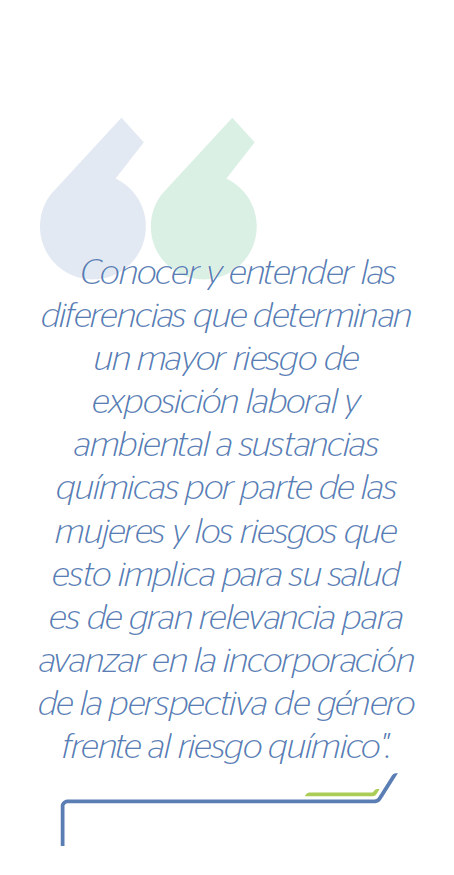
Conclusión
Conocer y entender las diferencias que determinan un mayor riesgo de exposición laboral y ambiental a sustancias químicas por parte de las mujeres y los riesgos que esto implica para su salud es de gran relevancia para avanzar en la incorporación de la perspectiva de género frente al riesgo químico, en el marco de las acciones de gestión preventiva de la Seguridad y Salud en el Trabajo en las organizaciones.

1 ACGIH – Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales.
² ug/L: microgramo por litro. Esto indica la masa de una sustancia química en un litro del fluido evaluado.
Referencias
Arora, D., Braunstein, E., & Seguino, S. (2023). A macro analysis of gender segregation and job quality in Latin America. World Development, 164, 106153. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.106153
Basel, Rotterdam and Stockholm Convention (BRS). Gender task team. (n.d.). Pocket guide to the BRS gender action plan. http://www.brsmeas.org/Gender/
Centro internacional de formación de la Organización Internacional del Trabajo. (2011). Salud y Seguridad en el Trabajo desde la perspectiva de género.
Comisión Europea. (2023). La Comisión actúa para mejorar la protección de los trabajadores con nuevos límites de exposición al plomo y los diisocianatos. Bruselas. Disponible en: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_23_770
Fundación europea para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo. (2023, noviembre). Encuesta telefónica sobre la condiciones de trabajo en Europa 2021.
Grupo de medio ambiente y energía del PNUD. (2013). Productos químicos y género. Práctica de energía y medio ambiente. Series de guías de incorporación del género: gestión de los productos químicos.
Hemmati, M., & Bach, A. (2017). Gender and chemicals: questions, issues, and possible entry points. MSP Institute.
La Rocca, C., Tassinari, R., Tait, S., Carè, A., & Maranghi, F. (2024). Sex and gender differences in toxicological studies. In P. Wexler (Ed.), Encyclopedia of toxicology (4th ed., Vol. 8, pp. 483-486). Academic Press.
Red internacional de eliminación de contaminantes – IPEN. (s.f.). Mujeres, productos químicos y ODS. Suecia. Disponible en: https://saicmknowledge.org/sites/default/files/resources/ipen-gender-chemicals-report-v1_6ew-es.pdf

