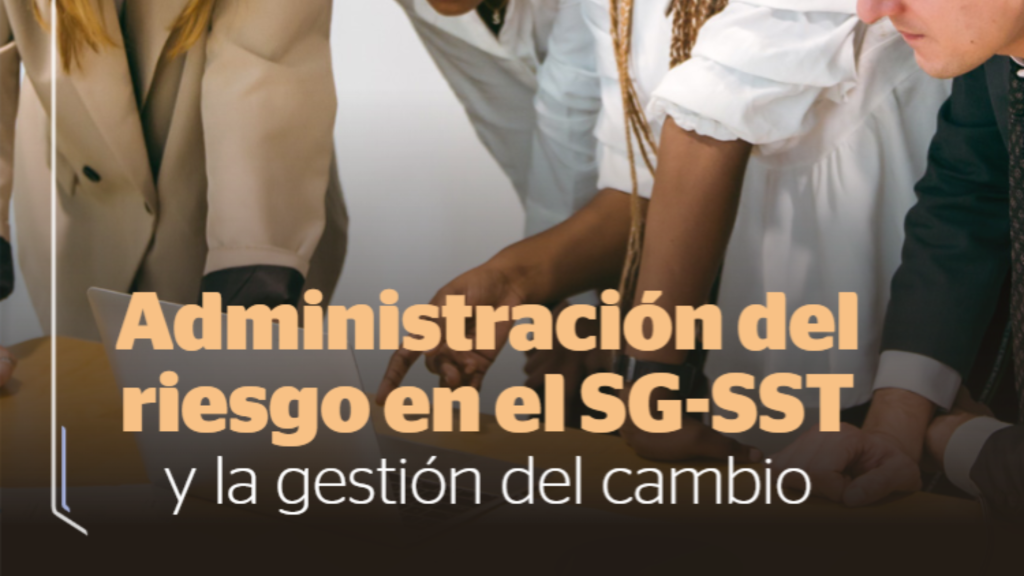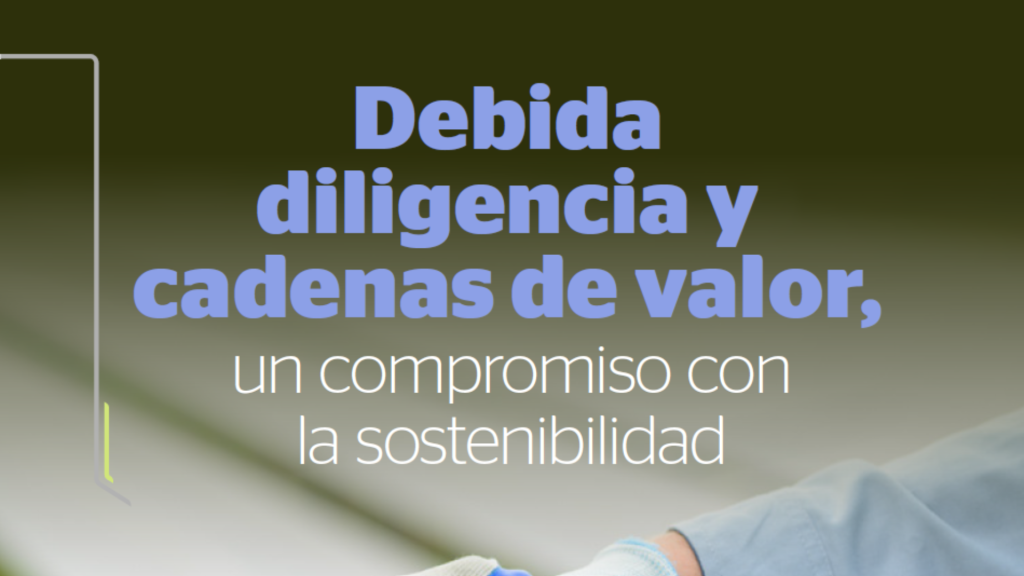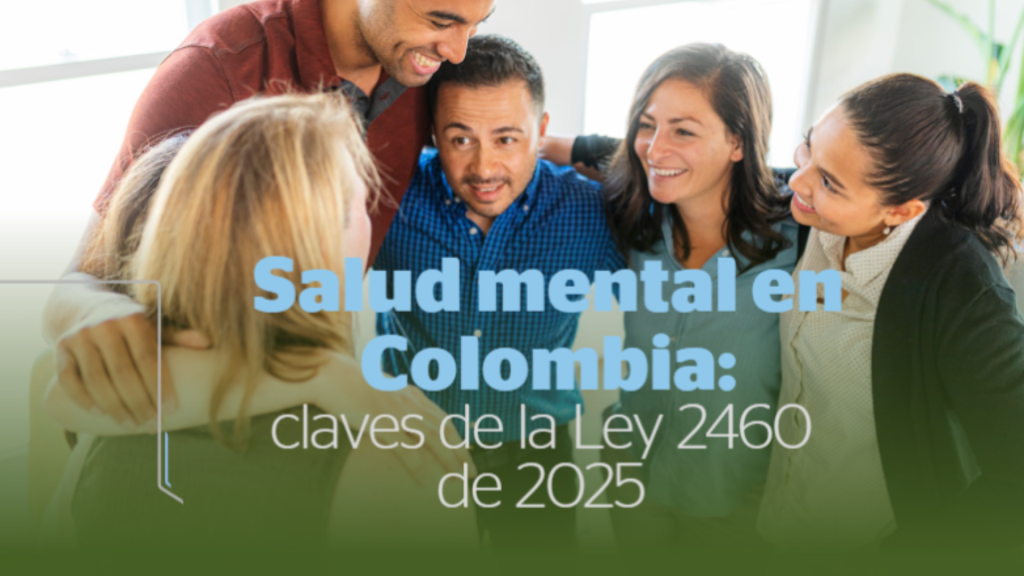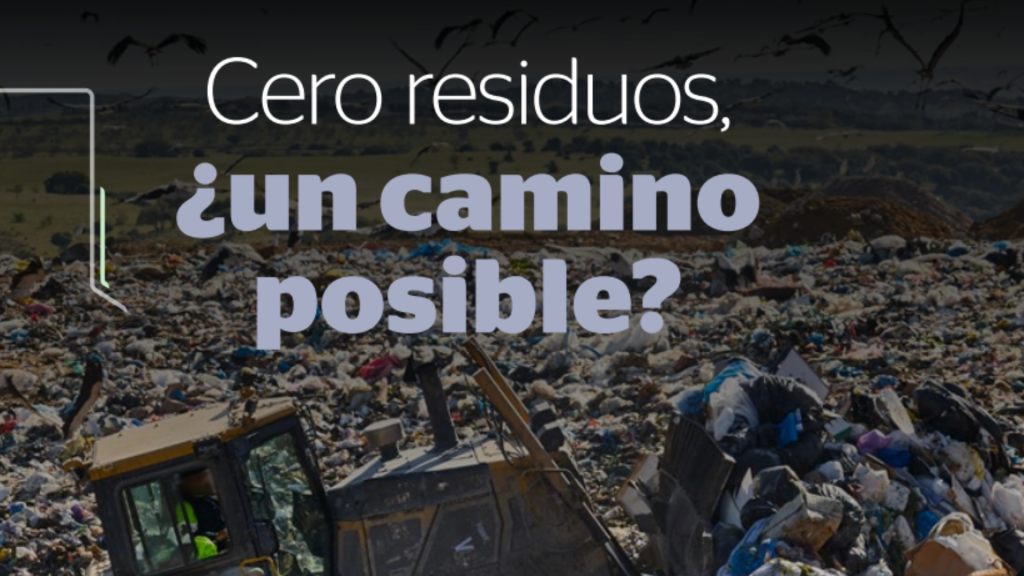Explorando las condiciones de trabajo de los maestros de música
La docencia en música es una profesión compleja, que exige conocimientos y habilidades específicas como escucha analítica, interpretación instrumental o vocal, improvisación o composición, así como competencias pedagógicas y didácticas. No obstante, es necesario considerar el ejercicio docente en música como un trabajo que implica exposición a diversas condiciones laborales y factores de riesgo inherentes al desarrollo de sus tareas.
Explorando las condiciones de trabajo de los maestros de música Leer más »