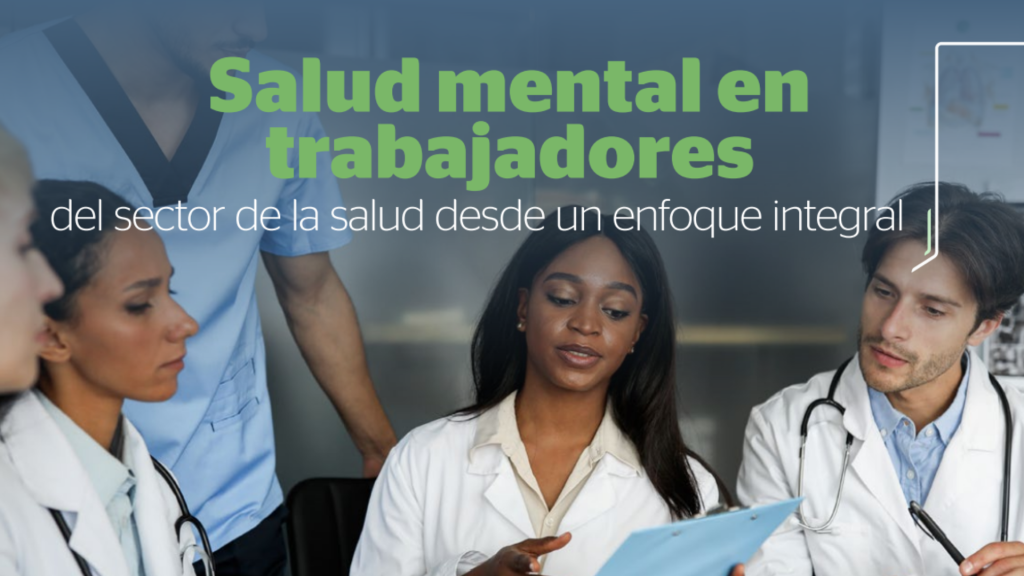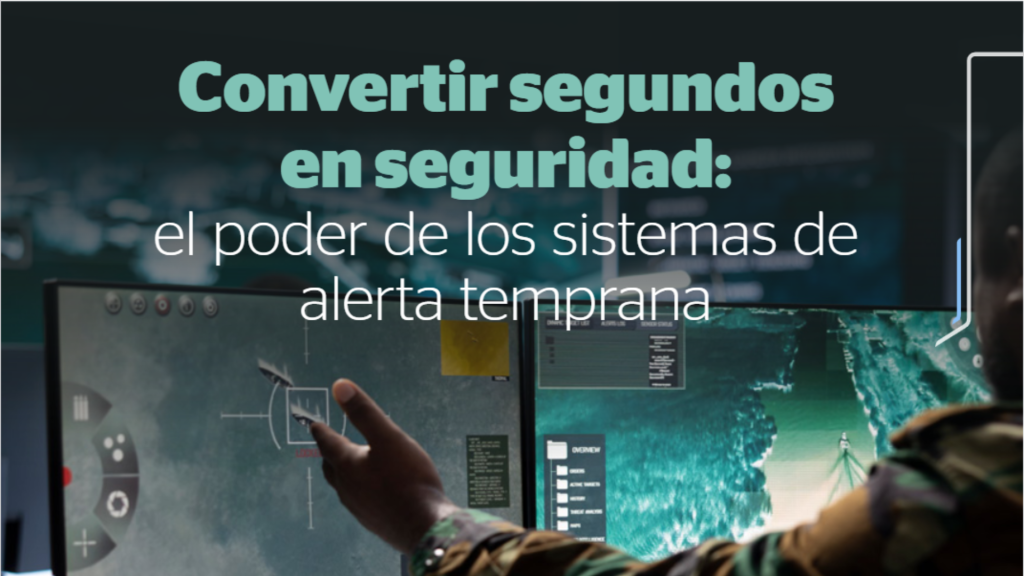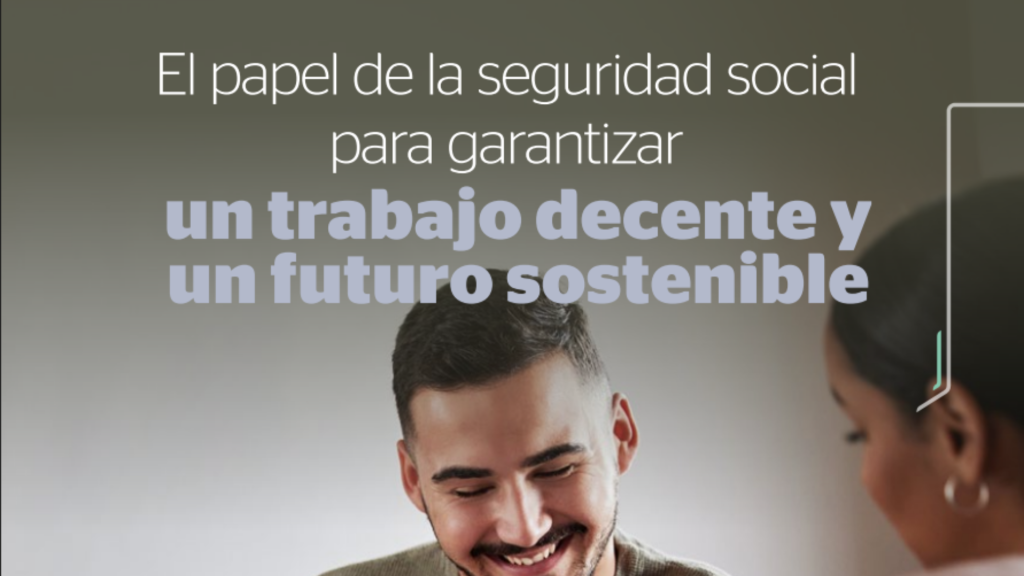Salud mental en trabajadores del sector de la salud desde un enfoque integral
Por Francisco Palencia Sánchez Ph. D. en Salud Pública / Profesor del Departamento de Medicina Preventiva y Social de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana Cómo citar este artículo Palencia Sánchez, F. (2025). Salud mental en trabajadores del sector de la salud desde un enfoque integral. Protección & Seguridad, (420), 44–50. Recuperado a partir de https://publicaciones.ccs.org.co/index.php/pys/article/view/130 Los trastornos de salud mental no son solo un asunto de interés para la salud pública dado que dan cuenta de un 32 % de discapacidad en las actividades de la vida diaria (AVD), sino también en materia de la salud laboral debido al impacto negativo en el lugar de trabajo (Vigo et al., 2016). Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 15 % de los adultos en edad de trabajar tenía un desorden mental en 2019. Además, se estima que 12 billones de días de trabajo se pierden de manera global debido a la depresión y ansiedad que pueden estar considerados como los principales problemas de salud mental, lo que representa un costo de un trillón de dólares americanos en pérdida de productividad (OMS, 2024). La OMS señala que las causas de esto se deben a las inequidades en el ambiente de trabajo, excesiva carga laboral, poco control del proceso de trabajo y a la inestabilidad del empleo las cuales, se sabe, son condiciones que pueden afectar la salud mental (OMS, 2024). El Talento Humano en Salud, en adelante THS, en particular los profesionales de medicina, ha considerado que esta área puede generar grandes satisfacciones y por eso ha sido elegida por muchos para desarrollar sus trayectorias laborales. Sin embargo, ser médico implica unos factores de riesgo particulares que son considerados los mayores desencadenantes de estrés y que, en algunas situaciones, pueden ocasionar una presión psicosocial importante para quien ejerce esta labor. Un ejemplo de ello es la persistencia de una cultura organizacional altamente jerarquizada. (Harvey et al., 2021). Al respecto, es preciso mencionar una revisión sistemática y un metaanálisis que se publicó en 2015 de Mata et al. sobre la prevalencia de síntomas depresivos entre médicos en residencia en su proceso de formación posgradual. Lo importante de este estudio es que compiló información de un periodo amplio de tiempo de 52 años, desde 1963 a 2015. Los datos de este estudio fueron extraídos de 31 estudios de corte transversal y 23 estudios longitudinales que incluyeron a 9447 y a 8113 residentes, respectivamente. La prevalencia al combinar los estudios de síntomas de depresión o de diagnóstico de depresión entre los 17.560 residentes que abarcó esta investigación fue del 28,8 %. Eso indica que uno de cada tres residentes puede estar cursando con depresión, con puntajes entre el rango del 20,9 % y el 43,2 %, dependiendo del instrumento usado para detectar los síntomas de depresión o diagnosticarla (Mata et al., 2015). Adicionalmente, uno de los grandes problemas que afrontan los profesionales es el síndrome de burnout o síndrome de quemarse en el trabajo, que se define como una respuesta inadecuada para afrontar el estrés en el trabajo e incluye tres dimensiones: la primera referida al agotamiento emocional, la segunda al cinismo y la tercera a la despersonalización. Lo anterior, ocasiona una disminución en la capacidad de eficacia personal y logro de los objetivos en el entorno laboral (Maslach et al., 2001). Para entender de manera concreta las dimensiones problema, el portal Medscape® publicó el reporte Medscape Physician Burnout & Depression Report 2024: ‘We Have Much Work to Do’ en el cual se informa que el 49 % de los 9226 médicos encuestados para su estudio presentaban este síndrome (McKenna, 2024). Por supuesto es importante una visión más amplia que no solamente involucre a los trabajadores de la salud ya graduados. También es necesario entender la problemática de las alteraciones de la salud mental desde el proceso de formación del THS. Es así como una investigación realizada por Jaimes et al. sobre la manera en que vivieron la pandemia de la COVID-19 los médicos internos, reveló que estos profesionales relacionaron este hecho con su salud mental desde una perspectiva cualitativa. El estudio, describe cómo ante lo traumático de la experiencia de vivir esta situación durante su proceso de formación, se generó un mecanismo de defensa, que en este caso fue la negación de lo que estaba ocurriendo, y por supuesto, la ansiedad generada por la posibilidad de contagiarse, a pesar de haber disminuido drásticamente el contacto con los pacientes y así evitar este desenlace en su salud (Jaimes et al., 2023). Una vez identificada la situación y los factores que pueden alterar la salud mental del THS, es importante buscar, reconocer, adoptar e implementar las estrategias e intervenciones necesarias y adecuadas para reducir los riesgos para la salud mental de estos trabajadores, además de brindarles apoyo y tratamiento oportuno a los que ya tienen una afectación y trastornos mentales plenamente reconocidos y diagnosticados. El abordaje de esta problemática debe hacerse de manera integral, considerando el enfoque y contexto de la salud laboral, convirtiendo los lugares de trabajo en escenarios de identificación, apoyo y rehabilitación adecuada para los signos y síntomas que puedan indicar una alteración en la salud mental, así como para aquellos que ya padecen una enfermedad de este tipo. Lo anterior, dado que el campo de la medicina laboral es interdisciplinario y el conocimiento puede ser más idóneo para abordar las situaciones desde este contexto. En particular uno tan complejo como son los problemas de salud mental de los trabajadores de la salud (Palencia-Sánchez, 2020). Estrategias para comprender y mejorar el bienestar emocional en trabajadores del sector salud La primera estrategia para tomar acción en relación con esta situación es comprenderla y para eso la decisión que tomó el equipo de trabajo en la línea de investigación de salud laboral1 es que además de cuantificar la enfermedad mental de los trabajadores de la salud, es importante evaluar sus niveles de bienestar emocional, concepto que hace alusión a la salud mental positiva (SMP), referida a un
Salud mental en trabajadores del sector de la salud desde un enfoque integral Leer más »