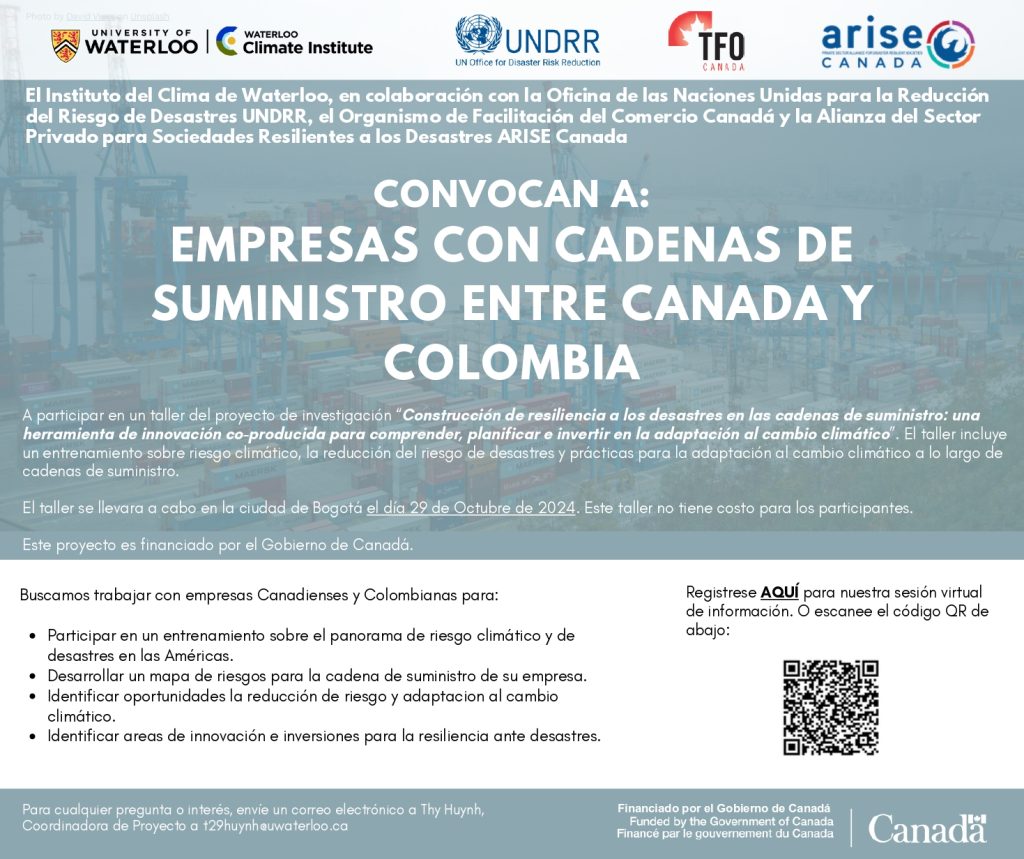Por Gerencia técnica del CCS. El reintegro laboral es un proceso fundamental que busca restaurar los derechos y la estabilidad de aquellos trabajadores afectados por situaciones adversas, con especial enfoque en aquellos siniestros relacionados con las condiciones de trabajo (tanto accidentes como enfermedades laborales) y, de esta forma, evitar el despido injustificado, la discriminación o la violación de sus garantías laborales. En Colombia, este tema cobra especial relevancia debido a la creciente necesidad de garantizar condiciones justas y equitativas en el entorno laboral, así como fomentar ambientes de trabajo seguros, sanos y con bienestar que contribuyan a la gestión sostenible en las organizaciones. En ese sentido, se busca que las acciones estén encaminadas a contribuir al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8 “lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos los trabajadores, incluidas las personas con discapacidad” tal como lo plantea la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Según cifras e indicadores de riesgos laborales reportados por el Ministerio de Salud y Protección Social, desde el 2019 y hasta mayo de 2024, más de 81 mil trabajadores han presentado una incapacidad parcial permanente (IPP) derivada de un siniestro laboral lo que ha dado origen a una pérdida de capacidad laboral de entre el 5 % y el 50 %. A su vez, más de 2500 incidentes se han presentado generando como consecuencia una pérdida de capacidad laboral que supera el 50 % y por lo cual se ha otorgado una pensión de invalidez. Puntualmente, tan solo en 2023 se determinaron 15.833 IPP, un 10,5 % más que las del año anterior. De esta cifra, el 62,6 % correspondieron a IPP derivadas de accidentes de trabajo (AT) y el 37,4% restante fueron originadas por enfermedades laborales (EL). Adicionalmente, para ese mismo año, 471 trabajadores fueron calificados para una pensión de invalidez donde el 80,9 % de los casos se debió a un accidente de trabajo y el 19,1 % restante a enfermedades de origen ocupacional. Esta cifra se ubicó un 4,2 % por encima de lo reportado en 2022. De otro lado, el análisis evidencia que el sector que presentó el mayor número de incapacidades parciales permanentes durante el 2023 fue el de ‘Industrias manufactureras’, con 3397 IPP, equivalente al 21,5 % de los casos. Le siguen los sectores de ‘Construcción’ (1692 IPP) y ‘Comercio al por mayor y al por menor’ (1422 IPP), con una participación del 10,7 % y 9,0 %, respectivamente. Con relación a las pensiones de invalidez, los sectores con mayores registros fueron ‘Construcción’ (18,0 %), ‘Industrias Manufactureras’ (14,9 %) y ‘Transporte y Almacenamiento’ (10,0 %). Por distribución geográfica, las IPP se ubicaron principalmente en Bogotá D.C. (27,3 %), Antioquia (20,4 %) y Valle del Cauca (12,9 %), comportamiento similar al presentado para las pensiones de invalidez donde estos departamentos tuvieron las siguientes participaciones: Bogotá D.C. (23,4 %), Antioquia (18,9 %) y Valle del Cauca (11,5 %). Reintegro laboral, clave ¿Qué pasa, entonces, con los trabajadores que se ven afectados por una incapacidad parcial permanente (IPP)? De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el reintegro laboral es el “proceso por el cual una persona logra compensar en el mayor grado posible las habilidades y destrezas afectadas por una condición de discapacidad que repercute directamente en su desempeño ocupacional”, el cual debe considerar las necesidades del trabajador, de la empresa y de la sociedad en general. De igual manera, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define al reintegro laboral como el “proceso de facilitar que una persona con discapacidad recupere su estado de salud y capacidad de trabajar”. Por su parte, para efectuar el reintegro laboral (definido como reincorporación laboral) el marco normativo colombiano señala, a través de la Resolución 3050 de 2022, que “al terminar el período de incapacidad temporal, los empleadores están obligados a ubicarlo en el cargo que desempeñaba o a reubicarlo en cualquier otro, de la misma categoría, para el cual esté capacitado”. Para lograrlo, es necesaria una etapa fundamental previa: la rehabilitación integral. En esta fase se debe garantizar el mejoramiento de la calidad de vida del trabajador y de sus condiciones de salud por medio de una rehabilitación funcional para recuperar, mantener y potencializar las capacidades físicas, sensoriales, intelectuales, cognitivas, psíquicas y/o sociales. Así mismo, se debe garantizar la inclusión de los trabajadores mediante una rehabilitación laboral, ocupacional, social y familiar, a través de procesos terapéuticos, educativos y formativos. La rehabilitación integral y la reincorporación laboral son procesos que, más allá de los aspectos legales y administrativos de la organización, tienen un impacto en la calidad de vida de los afectados puesto que desarrollan acciones de forma simultánea desde tres aristas: (1) la promoción de la salud y la prevención de limitaciones físicas y mentales, (2) el desarrollo, recuperación y mantenimiento funcional, y (3) la integración social y ocupacional, donde se promueve la inclusión y la igualdad de oportunidades. Todo lo anterior, fomenta la dignidad y el valor humano, reduce la estigmatización asociada a enfermedades y discapacidades e incentiva la cohesión social y la prevención de la exclusión social. Bajo este enfoque, las empresas que diseñan sus programas de rehabilitación y reincorporación laboral de forma adecuada e integral tienen la capacidad de alcanzar la resiliencia organizacional, la retención del talento humano y la diversidad e inclusión ayudan a alcanzar niveles de madurez cada vez mayores en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), reduciendo el riesgo de reincidencia de los eventos al implementar políticas y prácticas destinadas a proteger a los trabajadores y promover ambientes de trabajos seguros, minimizando el impacto en los equipos de trabajo y los costos asociados. En este contexto, el CCS insta a las organizaciones a establecer programas de reincorporación laboral integrales, una apuesta que no solo debe abordar desde el cumplimiento normativo, sino también desde la oportunidad de mejora continua de las condiciones laborales y la generación de entornos de trabajo cada vez más seguros, saludables y de calidad que propendan por el